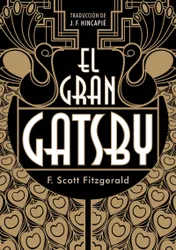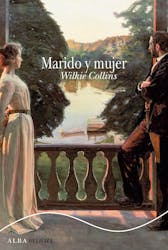Carlos Allende es poeta empedernido, de los que necesitan escribir sí o sí. Esa misión un poco más allá de la voluntad define a los autores necesarios, aquellos que no temen residir en sus conflictos. Estos poemas proponen ejercicios de desencanto, los frutos agridulces del choque entre dos fuerzas: un anhelo de transcendencia y una lucidez propensa a la derrota. Las grandes palabras de la tradición reaparecen filtradas por el tamiz de la sospecha, que relee las convicciones del pasado con el horizonte lleno de esas inquietantes abejas que llamábamos futuro. Se siente aquí cierta nostalgia de la utopía, divisada desde una desértica atalaya donde ya no es posible. Donde la visión más nítida es su hueco y los fértiles problemas que propicia. En exactas palabras, "una fuga impedida".
La raíz del grito puede entenderse como una autopsia de la pérdida de inocencia. "Ya perdí mis primeros ojos", se proclama. Sin embargo, los segundos ojos recuerdan y reescriben las imágenes precedentes. De ahí su obsesión por ellos como fuentes de luz pero también de oscuridad, de ceguera y memoria. Otra memoria más tangible, la amorosa y familiar, emerge como escuela de pérdidas. Las casas que la contienen son diseccionadas con ojo arquitectónico para las estructuras de lo ausente. Samurái de la tristeza, estamos ante un poeta capaz de construir luz —tal como expresa uno de los mejores poemas de este libro— con conciencia del esfuerzo implícito en ese don. Aunque sean "las palabras las que hieren", su fe en ellas nos saca del invierno, recordándonos la esencial diferencia entre huir y despedirse.
Andrés Neuman